El domingo siempre era el día más lindo de toda la semana. Mi hermano y yo nos levantábamos un poco más tarde. Mamá nos tenía preparadas las grandes cacerolas y el baño calefaccionado con la gran palangana lista. No había agua corriente caliente y de la canilla salía helada, así que mi madre, de a uno por vez, nos metía en la palangana y nos lavaba de la cabeza a los pies, operación que repetía a mediados de semana. Los otros días nos hacia lavar “de a pedacitos”, como decía ella. A partir de las tres de la tarde, la cita era en el cine Atlantic, allí se reunía todo el mundo…
Por Donata Chesi de Rabinovich
Villa Gesell era una localidad veraniega no apta para pasar los largos y fríos inviernos. Vivíamos allá mientras mi padre construía casas y departamentos que alquilaría en los veranos. Por esa característica de residentes temporarios nuestro departamento era precario como para vivir en él todo el año. A veces las napas subían tanto que brotaba un poco de agua a través de las baldosas de los pisos. La estufa a kerosene no daba abasto.
Los domingos almorzábamos temprano. A partir de las tres de la tarde, la cita era en el cine Atlantic, allí se reunía todo el mundo. Mamá preparaba sándwiches, termo con café con leche, masitas y algún chocolate. Antes de salir llenaba la bolsa de agua caliente y preparaba una frazadita. El cine, una heladera. Los chicos nos sentábamos en las filas de adelante. Los mayores, atrás
Don Cosme, el dueño de la librería de enfrente, se llevaba la estufa “caruzita” a kerosene, a la que había que bombear para que los quemadores dieran una llama azul. Sentarse a su lado era un lujo que la mayoría deseaba.
El continuado con tres películas era insuficiente para la avidez pueblerina. La infaltable de cowboys, en la que casi siempre actuaba John Wayne, la de ciencia ficción y la última, y esperada por mí: el estreno de una comedia o film romántico. La parte de los besos era indispensable para poder seguir soñando el resto de la semana. Las de guerra no me gustaban.

Entre película y película se armaban las tertulias de los vecinos. Mamá repartía las viandas y a veces me dejaba comprar algo en el kiosco. La función terminaba antes de las 10 de la noche. Volvíamos a una casa congelada porque la estufa siempre se apagaba. Entonces nos daban rápido de comer y nos mandaban a la cama previamente acondicionada con la bendita bolsa de agua caliente: las sábanas estaban tan frías que parecían mojadas.
Aquellos domingos mágicos yo me acostaba locamente enamorada del galán más buen mozo de alguna de las tres películas. Me parecía que en mis labios permanecía la sensación de aquellos besos de Hollywood, tan perturbadores y misteriosos.
Para conciliar el sueño tenía que leer. Desde muy chica disfruté de la lectura. Mi primer libro fue “Cuore”, de Edmundo de Amici, escrito en italiano. Atesoraba la colección Robin Hood y en especial Mujercitas, de Luise M. Alcott. Tenía apenas 10 años y la vida me resultaba tan enigmática y seductora como las funciones en El Atlantic.
A la mañana íbamos a la escuela. Si durante el fin de semana llovía, a las maestras que venían de otro pueblo les resultaba imposible llegar. General Madariaga, distante a 35 km era una ruta de barro intransitable. En ese caso los chicos más grandes nos cuidaban y nos ayudaban con los deberes. También solían repartirnos con otras maestras que residían en La Villa.
Por la tarde caminaba casi una hora para llegar a mi clase de inglés en lo de Madam Susann Von Baibus, una alemana desfigurada durante un bombardeo. Muchos alemanes se habían refugiado después de la guerra en Villa Gesell. Nunca supe bien la historia de mi profesora. Era muy severa y silenciosa. No hablaba español. Ella daba la clase de inglés, y punto. Yo le tenía temor. Cuando terminaba la lección me regalaba una porción de torta de manzanas como premio por mi buen desempeño.
Cuando llegaba a casa, me iba a jugar a uno de los departamentos vacíos, que había transformado en mi “casa de muñecas”. Jugaba a la mamá o la maestra, pero mi juego favorito era armar un hospital con mis muñecas enfermas y hacer de doctora.
Mi infancia en aquella localidad de dunas y playa, con vientos helados que soplaban del Sur, la atesoro entre los recuerdos más bellos. Era feliz. Mi existencia transcurría entre la realidad de una familia de inmigrantes italianos que trabajaban muy duro, y mis fantasías maravillosas de cine, libros de aventuras o de románticas historias de amor.
Para mi formación, como era común en la época, debía estudiar piano.
Cuando cumplí 11 años, mi abuelo Mario gran pianista, vino de Italia por primera vez a visitarnos. Me prepararon para que ejecutara una mazurca en su honor. Hice lo mejor que pude. Mi abuelo, horrorizado, exclamó que era una catástrofe viviente. Lloré avergonzada y ofendida, pero al final me di cuenta de algo: me habían liberado de la tortura de las lecciones de piano. Nunca más se habló del tema.

De diciembre a septiembre vivíamos en Villa Gesell. Antes del comienzo de la primavera, cerrábamos la casa de departamentos y volvíamos a San Isidro. Invariablemente, los últimos días antes de dejar la escuela, me invadía una gran tristeza. Lloraba y me lamentaba. Mi madre, pragmática, como siempre, me decía: “No llores, porque nada se puede hacer. Este es nuestro trabajo”. Y el primer día lunes de septiembre comenzaba a cursar los últimos tres meses del año en otra escuela, con otros compañeros y otra maestra. En cuestión de horas, dejaba atrás mis pesares. Aunque tal vez sentía cierto complejo de inferioridad por venir de una escuela de pueblo a una de la ciudad.
Me encantaba el reencuentro con mi mejor amiga de San Isidro, Diana, una pelirroja, que siempre demostraba su alegría al verme. Ella era mi pasaporte para entrar al grupo de compañeros del nuevo colegio. Simpática, inteligente y vivaz. Fuimos inseparables, grandes e íntimas amigas hasta su muerte a los 53 años. Con ella se fueron momentos hermosos que trato de recuperar con la memoria.
Nuestra vida era especial. Por ser la hija del propietario, no era una turista como todos los demás. Imposible disfrutar de la playa o diversiones como los otros chicos, porque nosotros teníamos una rutina de horarios estrictos. A la playa se iba de las 10 a las 13, nada más. Me preguntaba qué se sentiría siendo una libre “turista”.
Soñaba con ser una gran dama que se alojaba en lujosos hoteles, como el Tejas Rojas con su piscina sobre la playa en la que aprendí a nadar. Herta, la profesora, una alemana de cuerpo perfecto, usaba una audaz bikini para aquellos tiempos de recato. “Estirado, estirado, Donatella”, gritaba desde el borde de la pileta. Y yo, feliz, me deslizaba luciendo el mejor estilo pecho como si fuera una actriz.
Al cine Atlantic sólo podía ir dos veces por mes, así que debía elegir cuidadosamente los estrenos. Nos racionaban las salidas, la playa y las diversiones.
Me encantaba ir a patinar. Recuerdo cómo estiraba esa media hora en Luigi Patín para quedarme un rato más con el resto de los chicos de los departamentos “Los Pinos”.
Hoy, ya abuela, cuando paso frente al cine del paseo 105, destartalado y casi abandonado, evoco aquellos días mágicos de la infancia. El Atlantic era la puerta de entrada a mi universo de sueños. Muchos se hicieron realidad: me casé con el hombre que amé desde el momento que conocí, me recibí de médica y juntos viajamos a sitios maravillosos que intuía en la pantalla del único cine de La Villa.
Viene a mi memoria el tesón de mis padres, que nos permitió aquel “lujo” del domingo a la tarde, cine. La de ellos fue una vida de inmigrantes que se esforzaron por construir un futuro para ellos y sus hijos, con la añoranza permanente de su amada Italia.
Recuerdo con ternura a mi hermano Mario, que jugaba con los más chicos, escondiéndose entre las filas de butacas y los pasillos del cine a oscuras con su autito “Duravit”.
Y me veo a mi misma, una niña que hablaba italiano en su casa, hacía los deberes en español y devoraba libros y películas.
Alternaba las calles de arena y las playas en invierno y verano con los dulces días primaverales de San Isidro, acompañada por una amiga del alma, de cabellera colorada y pecas en las mejillas, que todos los años me aguardaba…
Evocar desde el hoy aquel ayer lejano, es recuperar, en parte, la fantasía de una soñadora que, por suerte, aún vive en mi mirada.
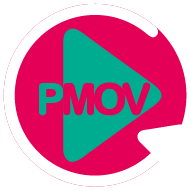 Periodismo en Movimiento Portal de Noticias de la Argentina: Policiales, Sociedad, Política y más.
Periodismo en Movimiento Portal de Noticias de la Argentina: Policiales, Sociedad, Política y más.






